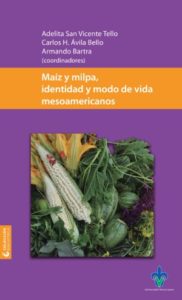Corre, lee y dile
Por Germán Martínez Aceves
El maíz es la raíz de nuestras civilizaciones mesoamericanas. Ni duda hay de que la domesticación de esta planta fue el principio de la formación de los pueblos originarios quienes crearon un sistema agrícola conocido como milpa, en el que aprendieron a sembrar, cuidar y cosechar las diversas especies de la planta gramínea.
El maíz es un producto natural generoso que con sus granos, mazorcas y hojas forjó la agricultura, la cosmogonía, la alimentación, la religión y la identidad, todo un universo complejo y compacto de la cultura y de los usos y costumbres de las poblaciones de Mesoamérica.
El maíz y la milpa han sido estudiados desde diversas aristas y disciplinas que han generado investigaciones y una amplia literatura que compendia el conocimiento que se tiene sobre esta planta ancestral originaria de México.
Un grupo de investigadores de distintas instituciones reunieron sus conocimientos y nos muestra un panorama amplio que abarca desde los inicios del cultivo del maíz y su encanto mítico que le atribuye la creación de los seres humanos hasta los tiempos actuales que ubican al maíz como uno de los cultivos más importantes no exento de la voracidad mercantil que incluye experimentos genéticos y reglas que buscan patentar a la planta como mercancía.
El resultado de estos trabajos académicos basados en la investigación, la experimentación y el análisis es el libro Maíz y milpa, identidad y modo de vida mesoamericanos, coordinado por Adelita San Vicente Tello, Carlos H. Ávila Bello y Armando Bartra, publicado en la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV) en coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El texto se divide en tres grandes temas. El primero es El maíz, riesgos y amenazas que abre con el ensayo “¿Quién domesticó al maíz? Sus genes, un código vital en disputa para su apropiación” de Carlos H. Ávila Bello, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad de la UV, quien afirma que hace diez mil años, mientras los hombres salían a cazar, probablemente una mujer observó plantas que estaban a su alrededor y experimentó con el teocintle (pariente silvestre del maíz), un grano tan duro que al lanzarse al fuego explotaba; a partir del uso que le dieron cambió las alternativas de alimentación.
César Carrillo Trueba, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribe “De la conquista biológica al imperio de los genes: maíz, persona, cultura y sociedad” en el que ubica tres momentos importantes en la historia del maíz: la Conquista y colonización de América por los europeos; la formación de las naciones independientes y; la colonización interna de las élites locales que “consolidó una visión reduccionista e instrumentalista” donde las plantas son susceptibles de apropiación industrial.
“El maíz, actor central de dos modelos de producción de alimentos”, es el ensayo de Adelita San Vicente Tello, directora general de Recursos Naturales y Bioseguridad de la SEMARNAT, donde plantea que “desde la semilla hasta la tortilla” el maíz y la milpa forman la resistencia popular con un modelo campesino viable de producción de alimentos contra un sistema del gran capital “que nos envenena” con sus modificaciones genéticas.
En “Maíz: de alimento a combustible”, de Yolanda Cristina Massieu Trigo, de la UAM-Xochimilco, reflexiona sobre el uso del maíz como agrocombustible conocido como etanol y urge a crear una política agroalimentaria y energética que evite que grupos empresariales sean los beneficiarios.
El segundo apartado se titula Las galas del maíz que abre con el ensayo “¿Maíz o milpa?”, de Armando Bartra, de la UAM-Xochimilco, quien abona en el sentido de la colectividad basado en la historia de los pueblos mesoamericanos: “Un pueblo milpero celebra la milpa: la representa, la canta, la baila, la invoca, la honra, le hace sacrificios” que si bien tiene al maíz como eje siempre está acompañado por el amaranto, el frijol, el chile, la calabaza, la chía, el maguey pulquero “que no son menos que él”.
Cristina Barros, escritora experta en cocina mexicana, presenta la gran variedad alimenticia en “El maíz, el alimento más versátil”, del que todo se aprovecha: el elote, los granos, la espiga, las hojas, la mazorca para crear alimentos como la masa, la tortilla, los tamales y el atole.
Miguel Ángel Escalona Aguilar, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UV, amplía el tema de la riqueza del maíz y la milpa en la construcción colectiva de nuevos saberes desde el apoyo mutuo y el trabajo colectivo en “Construyendo procesos colaborativos para la producción y consumo de alimentos de la milpa”
Antonio Turrent Fernández, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y Alejandro Espinosa Calderón, del CIBIOGEM plantean en “El maíz, un cultivo resiliente ante el cambio climático”, la tolerancia genética que tiene la gramínea y los retos que enfrenta nuestro país ante el incremento poblacional, el cambio climático y los recursos naturales degradados.
El tercer apartado Milpa expandida contiene los ensayos: “Organizaciones campesinas en México: espejos de la milpa”, de Lorena Paz Paredes, de la UAM-X; “Estrategias socioproductivas que permiten la pervivencia del modo de vida campesino”, de Estela Cessa Flores, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; “El maíz conquistando el mundo”, de Malin Jónsson, de la Fundación Semillas de Vida AC y la “Publicación defensiva ante el riesgo de transgénicos Acta UPOV 91, TPP11 y T-MEC”, de Margarita Tadeo Robledo, Alejandro Espinosa Calderón, Antonio Turrent Fernández, Aarón Martínez Gutiérrez y Karina Y. Mora García; los escritos se centran en la organización campesina y las estrategias que ha seguido los productores, la importancia económica del maíz a nivel mundial y la defensa de los campesinos ante la ambición de empresas,
Maíz y milpa, identidad y modo de vida mesoamericanos, coordinado por Adelita San Vicente Tello, Carlos H. Ávila Bello y Armando Bartra, es de la colección Biblioteca de la Universidad Veracruzana en coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana, 317 páginas, 2024. Para adquirir el libro consulta https://libreria.uv.mx/