Si algo me ha permitido la investigación que estamos a punto de cerrar, es reconocer el papel que en el imaginario y las prácticas sociales, juegan las creencias, esas piezas mentales desde las cuales pensamos, actuamos y depositamos nuestra fe en algunos objetos que median nuestra relación entre el mundo y nosotros, en tanto sujetos racionales pero también emocionales y sentimentales.
Y no es que esto sea nuevo, después de todo las creencias son propias de lo humano, por lo tanto, nos han acompañado desde aquellos tiempos cuando los primeros homínidos que poblaron este mundo se erigieron y fueron dando constitución a una masa cerebral que por sus dimensiones le fue permitiendo entender el mundo, pero también interrogarlo para que, ante aquello sobre lo que no encontraban una explicación, fuera dando constitución a un pensamiento propio de aquella etapa primigenia, donde el pensamiento fue moldeando creencias vinculadas a lo primitivo, mágico… teológico.
Llegados a nuestros días, y aun cuando la posmodernidad, la globalización, la sociedad red, como la misma del conocimiento, pero sobre todo el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, han dado cabida a formas epistémicas más allá del racionalismo positivista generador de cegueras que -por más que hayan sido reconocidas desde las neurociencias y la propia física cuántica-, suelen determinar las relaciones entre el sujeto académico y el objeto disciplinario o profesional a través del cual se vincula al mundo académico.
Así, aun cuando ya está muy debatido, hay quienes siguen pensando que la objetividad es una posibilidad en la investigación social, que para ser un investigador se debe tener atributos extraordinarios, que únicamente publicando en inglés se hace visible un investigador, que quien estudia un doctorado tiene la obligación de ingresar al SNII, en especial si vive en México, que la ciencia es el único conocimiento válido, pero además puede explicarlo todo, que los estudiantes de pregrado desarrollan competencias investigativas; obviando la serie de debilidades y ausencias que muchas investigaciones están reportando, por ejemplo, con relación a la dificultad que tienen para seguir instrucciones, para tener hábitos de lectura, para poder comprender lo que leen, para producir un texto académico atendiendo a las convenciones que lo caracterizan.
En fin, creencias que devienen mito y terminan por ser narraciones que, lejos de posibilitar o favorecer el interés por la investigación entre los jóvenes universitarios, crean incertidumbres y se sigue abonando al desinterés de quienes en el pregrado, la maestría, incluso en un doctorado, buscan acercarse a la investigación.
En tales, creencias se respira un adoctrinamiento académico, una ausencia de pensamiento de segundo orden, una pobreza onto-epistémica que inhibe una mirada conciliadora tendiente, primero a comprender y luego a dialogar para poder reconocer que, por ejemplo, todo conocimiento es generado por un sujeto multideterminado que responde a consideraciones o factores del contexto histórico social o espacio-temporal desde el cual actúa, se relaciona y decide vincularse con su objeto de interés, donde el lenguaje juega un papel primordial, su cultura, su historia, su condición social, por lo tanto, la forma de nombrar al mundo tiene que ver el lugar desde el cual se es.
Así las cosas, si hacia finales de los 80 Pierre Bourdieu se lamentaba de la llegada del sentido común a la universidad francesa, cumplido casi el primer tercio del actual siglo, parece que este tipo de pensamiento ha cobrado una singular presencia entre muchos de nosotros los docentes universitarios, para hacer de las creencias dispositivos mentales que erigen narrativas que mitifican los lugares comunes desde donde muchos piensan al conocimiento y sus formas o tipos, incluido el científico.
En la siguiente entrega, otro acercamiento.

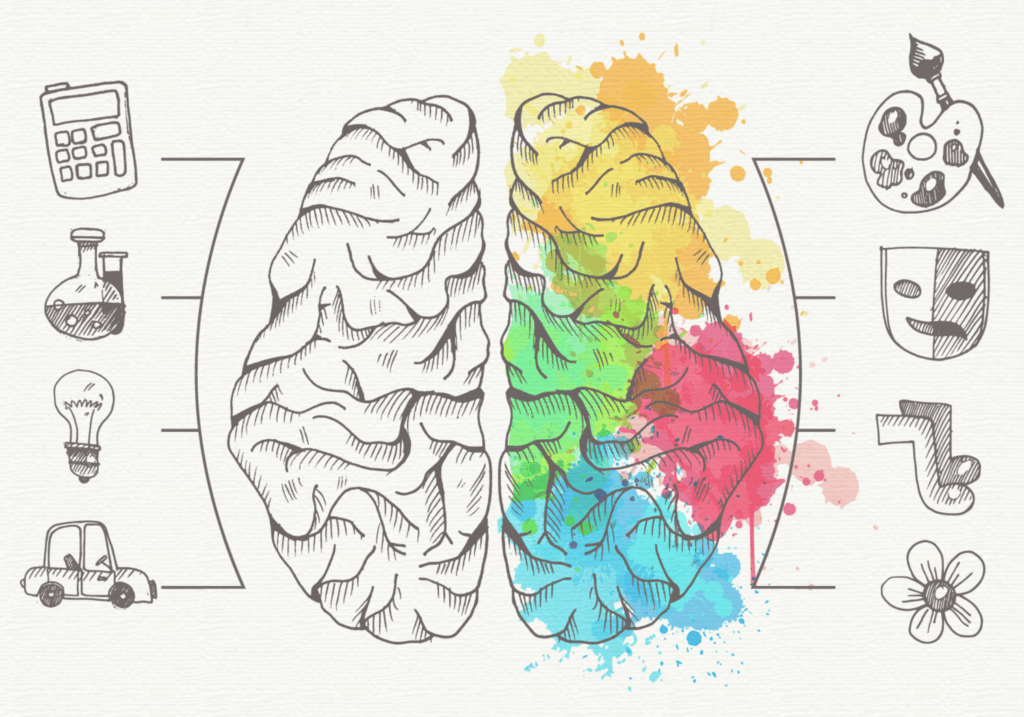


Comentarios
Gracias por tu comentario Lalo. Tienes toda la razón, habrá que ver desde donde construimos tales narrativas
Saludos
Estimado Dr. Genaro,
Como lo hemos comentado en diferentes momentos, es cierto que estas creencias y mitos en ocasiones hacen de la praxis docente, lugares en donde no hay espacio para la imaginación y la creatividad. Al terminar de leer su entrada encuentro que en la reflexión hay la posibilidad de decidir de manera consciente si estamos repitiendo mitos y creencias o no, lo que permite actuar ya con un conocimiento previo de aquello a lo que estamos abonando. Como último apunte es de vital interés situar y contextualizar desde dónde se enseña la investigación qué tipo de narrativas construimos y en otro nivel cuestionarnos los motivos, en todos los casos es indispensable la formación de pensamiento crítico en esos universitarios que desean formarse en la investigación. Saludos.
Deja un comentario