
| Año 3 • No. 108 • junio 30 de 2003 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Semanal
|
![]()
Páginas
Centrales
Información
General
Observatorio
de la Ciencia
Arte Universitario
Compromiso
Social
Halcones
al Vuelo
Contraportada
 Catorrazos a un niño o los límites de la ficción Roberto Benitez |
||
| Doña Olga era fanática de las telenovelas, es probable que Rina, El derecho de nacer, Colorina y Cuna de lobos hubieran sido una justificación para comprender muchas de sus acciones. Pero la catástrofe, la pérdida de su inocencia y fe sobrevino cuando el reino de los melodramas colapsó de tal forma que tuvo que reciclar a sus estrellas y éstas empezaron a envejecer y se pusieron a planchar sus arrugas en forma descarada. Es decir, Olga se dio cuenta que lo que sucedía en las telenovelas no era verdad… que lo mismo la muchacha de barrio de una novela se convertía en la gran diva | 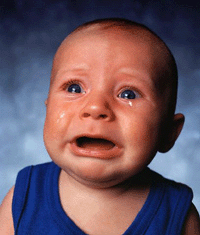 |
|
| de
otra, que el atento galán de una historia se degradaba a patán
de capirote en otra más, que los besos, ¡esos besos!,
ni esas lágrimas eran ciertas… Fue así que Olga
cambió de canal y se puso a ver algo que (a su juicio, a nosotros
que nos esculquen) sí era verdad: el box, y de vez en cuando,
el futbol. Creer o no creer, this is the cuestion, se entiende como la máxima de nuestros días en los que la realidad vende mucho más que la ficción. El contrato de verosimilitud que habíamos hecho con la ficción parece haber caducado, no hay letras chiquitas que valgan y las oportunidades de rescisión suelen ser, lamentablemente, muy escasas. De ahí que nuestra permanente necesidad de historias ande de romance con la realidad, con el chisme masificado, o sea, la realidad al servicio del espectáculo como un producto más de consumo ilimitado. Todo lo anterior viene a colación por una escena que ahora no sólo tiene impactada a doña Olga, tiene indignado a todo el país, el terrible, siniestro, oscuro y célebre caso de… tan-tan-taaaán (interprétese como fanfarria en la hora de mayor rating y en cadena nacional): ¡la niñera golpeadora! Hace unos días las imágenes de una niñera que maltrataba a un bebé saltaron de un noticiero para atrapar nuestro interés. La violencia que diariamente presenta la televisión se vio enriquecida por una escena muy especial: Catorrazos a un niño. Dos personajes: un niño como de un año y una mujer como de 32. Delante de ellos, una cámara de video, fija y oculta. Estamos en una cocina de clase media. La mujer realiza diferentes acciones de limpieza y preparación de la comida del pequeño, las cuales son aderezadas con abiertas agresiones físicas y cínicas contra él. El niño, sentado en su silla, simplemente reacciona. Por la cantidad de veces que la niñera agrede al niño de diversas maneras y por el remate de la escena en la que lo refunde en el bote de basura (todo grabado sin editar, en un minuto aproximadamente), pareciera tratarse de un comercial más pero con una enorme y cruel efectividad. Los dos personajes están en casting, el escenario es el adecuado, el tiempo y el ritmo son perfectos, la verosimilitud de las acciones es impecable, por lo tanto esta escena podría tener una máxima valorización según parámetros teatrales, con posibilidades de éxito ilimitado, con un país completo que lo confirma. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, no es ficción (ni una función de la Triple A que pudiera ser más justa), sino la vil, pura y cotidiana realidad. Independientemente de tratarse de un hecho grave y diario: el maltrato a un bebé, una escena que conmueve a los sentidos, que indigna en una primera mirada, la reiteración de la misma en cuanto noticiero y programa televisivo pueda ocurrírsele al lector la ha convertido en rutina, en objeto de morbo y manipulación, en la mercancía de moda que mantiene saciada el hambre del público por la violencia convertida en espectáculo, porque cada vez que la pantalla emite la escena, el bebé vuelve a ser una y otra vez inmolado y lo que la hace particularmente excitante es la posibilidad de que ese pequeño mártir sea nuestro hijo, con la ventaja de que no lo es, y obviamente en un “cuento urbano” cuya moraleja reclama a las madres no despegarse ni un minuto de sus retoños ya que el lobo de “Caperucita” puede adoptar la forma de la “dulce mano que mueve la cuna”. Pero, ¿qué pasaría si el día de hoy nos dijeran en los noticieros que esta escena es una ficción? ¿Reaccionaríamos como Olga, cambiaríamos de canal? ¿Les ofreceríamos un premio a la mejor actuación? ¿O los mandaríamos al diablo por habernos tomado el pelo? ¿Los meteríamos a la cárcel por fraude a una nación? Sin duda no nos quedaríamos tranquilos, algo tendríamos que hacer: creer más en la ficción, dudar más de la realidad (o de lo que se presenta como tal)… No lo sabemos, el caso es que el valor de la ficción ya no es el mismo que el que tenía hace apenas algún tiempo. La ficción y la realidad alternan máscaras a la menor provocación: los políticos actuales encarnan un ejemplo ideal. ¿Será acaso que hemos perdido el sentido de la ficción o lo que hacemos en su nombre ha dejado de ser efectivo? El propósito de la ficción es convencernos, hacer creíble lo que sucede, conmovernos sentimental e intelectualmente, como una forma de prevenirnos de los peligros de estar vivo, sin precipitarnos en el dolor de la realidad para que no nos vayamos de bruces ante lo irremediable (de todas formas nos estampamos con lo real pero vamos avisados). Es obvio que el mejor ejemplo NO es el de las telenovelas cuyas intenciones van en un sentido inverso: el enmascaramiento de esos peligros. Nos referimos a otro tipo de ficción, que a su manera, nos lanza al vacío pero con una red que se hace evidente al final de la representación o al cerrar las tapas del libro, aunque ante la incredulidad de la ficción nos hemos quedado sin esa red, sin ese aviso, solos precipitándonos en el vacío… ¿Será que lo único que ha quedado es el cascarón hueco de la convención de representar, es decir, de la apariencia, del simulacro, de lo ridículo, de lo que no se es pretendiendo serlo? |
||
|
|
||
