Presentó su novela El beso de la liebre en la FILU 2013
La escritura es una cuestión de
experimentación: Daniela Tarazona
El mundo apocalíptico pertenece a la mayoría dominante, pero por suerte hay otras cosas que no son el mundo que está en la prensa, en las redes sociales, o en la televisión; es el otro mundo, cada vez más reducido y obligado a tener que mudarse a ese confinamiento
David Sandoval
Daniela Tarazona, escritora y editora, escribió su primer cuento en una servilleta, a los nueve años de edad. Su tema: Los Monstruos. Su primera novela la escribió en 2011: El animal sobre la piedra.
Sobre esta novela, José Luis Enciso escribió: “…una historia que trasciende los parámetros de la normalidad, un dolor que motiva la búsqueda de la transformación, un territorio –el cuerpo mismo que ansía y experimenta el cambio, una animalidad presente en todo momento y la renovación a partir de la muerte.” |
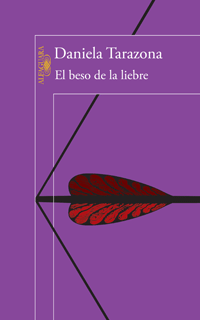 |
Para conocer más sobre esta escritora, Universo se dio a la tarea de entrevistarla, después de una conversación que sostuvo con estudiantes de la Universidad Veracruzana durante la presentación de su segundo libro El beso de la liebre en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2013.
Durante la charla, Daniela habló de sus obsesiones y temores, de sus expectativas y deseos, de la fama como abalorio fácil de la vida, de la búsqueda fatua de la inmortalidad y su visión sobre la misma: “Creo que la inmortalidad que se pretende en el mundo de hoy tiene que ver con el gran asco a concebir el dolor, la enfermedad como una falla, un error, que es condenar a la decadencia del cuerpo, pero es algo que no podemos eludir”.
¿Cuál fue tu motivación para escribir El beso de la liebre?
En principio pensé: Ahora voy a escribir de algo en lo que me divierta. Fue una intención que se sostiene en algunas partes de la novela, porque luego encontraba que lo que escribía no era divertido sino bastante tremendo, pero quise siempre ironizar la condición de todos los personajes, desde la protagonista y este dios inspirado en la mitología, pero tal vez en una caricaturización de la mitología.
Es un dios que está bastante fuera de lugar, bastante desubicado en su condición porque quería burlarme de la fatalidad, de la condición de víctima femenina y cierta idea sobre las heroínas de las novelas que rompían con ciertos esquemas y tenían un desenlace fatal; por eso cuando me propuse escribir el libro pensé, ¿cómo podía llevar a mi personaje a la fatalidad extrema? Y la respuesta fue que mi personaje muriera y resucitara muchas veces a lo largo de la
novela, era más una cuestión
de experimentación.
¿Podrías hablarnos de la influencia de Clarice Lispector
en tu obra?
Bueno, me encontré con Lispector cuando estudiaba la Licenciatura en Letras, gracias a un profesor cubano que nos recomendó varios autores de literatura brasileña.
Lo primero que leí, creo, fue El viacrucis del cuerpo y eso me pareció bastante trastocado, después me encontré La hora de la estrella y la leí en una tarde. Me dejó absolutamente pasmada, no había leído nada así hasta ese momento, algo en lo que estuviera esta cuestión metaliteraria en la que el narrador fuera ficticio y no caiga en “el lagrimón”. Nunca me había encontrado con una novela tan peculiar, con una presencia tan grande de escritura dentro del
propio texto.
Me fascinó esa novela e hice mi tesis de licenciatura sobre ella, seguí leyendo a Clarice y una vez me soñé en su casa tomando una Coca-Cola. Fue el encuentro más fuerte que he tenido con un autor.
Después, cuando publiqué El animal sobre la piedra, como que me fui de su casa, tal vez porque pensé: ya me voy pero vuelvo a ella siempre, pues es una maestra no sólo de literatura, sino de filosofía y del conocimiento de la condición humana.
Mencionas que la intención de
El beso de la liebre era divertirte;
en ese sentido, ¿cómo se originó tu novela?
La primera idea que tuve
sobre la novela ocurrió en un autobús; iba con un compañero escritor, estábamos en un encuentro del Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes) y estaba terminando El animal sobre la piedra. Le dije: “Mi próxima novela va a ser sobre una heroína”, y fue una ocurrencia que tuve en el momento, pero seguí con mi necedad y encontré que era dificilísimo contar una historia de una mujer con poderes.
Lo que pasó, como en los héroes de cómics que tienen su origen en la mitología, es que terminó muriendo, pero tal vez aproximándose más a una figura de semidiosa, con un aspecto humano que a lo largo de la historia se fue extendiendo.
Fue aún más complejo cuando se me ocurrió que muriera y renaciera porque yo nunca había podido escribir –hasta ahora– novelas lineales. El tiempo no es lineal porque no me hallo y esto era más difícil todavía porque la protagonista vive en un mundo desbordado, desparramado, en el que los límites y las fronteras se están desdibujando. Fue muy complicado escribir la novela.
¿El existencialismo es determinante en tu escritura?
Pues sí, creo que una de las cosas que más determinaron mi manera de ver el mundo en la secundaria y en la preparatoria fue todo el existencialismo, y creo que está presente en todo lo que escribo; me parecieron textos que acompañaban mi soledad y me identificaba plenamente con esos personajes. Tiendo a ver la realidad contemporánea como una existencia en la que en muchos momentos puedes sobrevivir a través del aislamiento de la relación, de las emociones.
En el caso de El animal sobre la piedra, Irma, la protagonista, se convierte en un reptil e incluso hay una parte en la que dice que están anuladas sus terminaciones nerviosas, ahí también quise que fuera una construcción paradójica. Mi intención fue presentar una metamorfosis tremenda, pero al mismo tiempo este personaje, cuando inicia su transformación, sabe que esa nueva condición va a propiciarle un mejor lugar en el mundo. Tiene que ver con eso, con preguntarse si el mundo de hoy –que se supone civilizado– apunta hacia una evolución de la especie humana o no.
 |
¿El mundo apocalíptico que describes en tus novelas es posible en la realidad?
De la mayoría dominante, sí. Pero hay otras cosas, por suerte, que no son el mundo que está en la prensa, ni en las redes sociales, ni en la televisión, que es el otro mundo, cada vez más reducido y obligado a tener que mudarse a ese confinamiento. Sí, creo que hay ciertos signos, ciertas enormes pérdidas que revelan un giro muy grande.
En tu novela mencionas la resurrección, ¿qué opinas de
la muerte?
Es otra de mis obsesiones, es algo que no entiendo. La primera vez que murió una persona muy cercana a mí –mi abuela materna, que fue muy importante porque era poetisa– no podía entender que ella estaba y de pronto ya no. Me parece que ése es el problema, que esa persona, esa vida, se esfuma, se va y sin embargo queda de un modo, pero uno tampoco puede explicárselo, menos cuando uno tiene muchas expectativas o deseos de experimentar cosas, de vivir intensamente; entonces, que eso se termine es absolutamente incomprensible para mí.
En el caso de El animal sobre la piedra, el tema es cómo la muerte propicia que los que se quedan tengan que armar una nueva existencia, sobre todo cuando esa persona fue fundamental en nuestra vida, es como si se fuera el eje de un edificio y uno tiene que apuntalar. Nada vuelve a ser como antes, esa sensación
de la pérdida que no puede
ser solventada.
En el caso de la inmortalidad de Hipólita Thompson, es quizás un poco la cara opuesta del asunto, tiene que ver con nuestros deseos de hoy y la manera en que enfrentamos la decadencia del cuerpo, la procuración da la juventud para siempre y del asunto que aparece en varias partes de la novela: una puesta en duda y una burla acerca de la fama, de esta construcción de los grandes personajes que trascenderán un tiempo, quién sabe por qué.
Creo que el concepto de la inmortalidad cambia con los tiempos, pero creo que la inmortalidad pretendida en el mundo de hoy tiene que ver con el gran asco a concebir el dolor, la enfermedad como una falla, un error que es condenar la decadencia del cuerpo aunque sea algo que no podemos eludir.
¿Tienes predilección por los finales inesperados?
Me gusta hacer finales que desconcierten porque son como el nocaut, que entre más potente sea, concentra el sentido de todo el texto. Es como lograr que en un par de frases esté el sentido central de lo que he querido transmitir y que la historia tenga una vuelta de tuerca más.
Ambas novelas carecieron de
un plan de capítulos y de desarrollo de la historia, siempre parto de un protagonista en el que trabajo mucho, empiezo a escribir varias escenas y la historia empieza a surgir en la propia escritura. Entonces trato de acompañar al personaje en todas sus andanzas, porque es quien da todo al autor, es lo más importante de un texto y quien le otorga todas las claves. Uno debe de observar muy bien al personaje que está trabajando.
|
