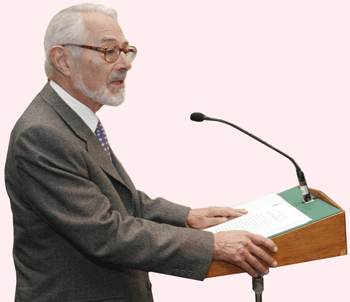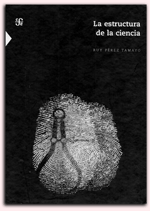|
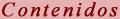
|
| |
Cátedra
Ruy Pérez Tamayo
La ciencia tiene seis
reglas de juego |
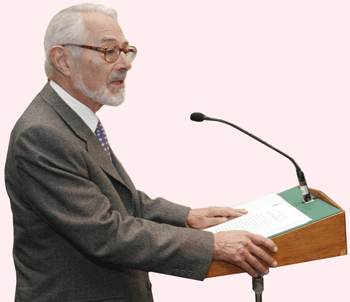 |
Éstas
son: no decir mentiras, no ocultar verdades, no apartarse de la realidad,
cultivar la consistencia interna, no rebasar el conocimiento y entender
que los “hechos” también se equivocan |
| Edith
Escalón |
Aunque
a mediados del siglo XX los científicos defendían la
existencia de un solo
método científico, el análisis crítico
de la evolución y la filosofía de la ciencia le
permitieron a Ruy Pérez Tamayo, uno de los científicos
mexicanos más prominentes del siglo XXI, comprender que esa
postura, hoy, es completamente inaceptable.
Como parte de la Cátedra que lleva su nombre, instaurada por
la Universidad Veracruzana (UV) en 2005, el médico, investigador
y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), mostró a más de 70 universitarios
–entre estudiantes, académicos e investigadores–
cómo ha cambiado este dogma que fue fundamental para acercarse
al conocimiento de la realidad.
Luego de una revisión cronológica de las distintas teorías
de la filosofía de la ciencia, Pérez Tamayo se declaró
un “convencido” de que la ciencia bien hecha ha desarrollado
“reglas del juego” para reducir, hasta donde es posible,
la interferencia de las capacidades sensoriales, cognitivas, y las
influencias históricas y sociales en la relación del
hombre con la realidad.
Con la autoridad que le confiere haber vivido seis décadas
de la ciencia y para la ciencia, pertenecer a 43 sociedades científicas,
haber sido profesor en 11 universidades del mundo, autor de 50 libros,
más de 150 artículos científicos especializados
y más de mil de divulgación, ponente en más de
800 conferencias, profesor emérito de la UNAM e investigador
nacional de excelencia, Pérez Tamayo contraviene a los cánones
sagrados de la ciencia tradicional y afirma categórico: el
método científico no existe.
Un solo método limitaría el progreso de la ciencia
En principio, sostuvo que la idea de un solo método que contiene
principios firmes e inalterables y absolutamente obligatorios para
realizar todos los oficios de la ciencia es desafortunada y errónea:
“No hay una receta que se ajuste universalmente a todos los
problemas de todas las ciencias y que asegure, que garantice la revelación
de sus respectivas soluciones”.
En la Cátedra, que se realizó en siete conferencias,
explicó que la ciencia es un grupo muy heterogéneo de
actividades cuya naturaleza específica está determinada
por las características de cada área: “Es fácil
comprender que un físico nuclear experimental haga en su laboratorio
cosas diferentes de las que realiza en el campo un genetista de poblaciones,
y totalmente distintas a las que hace un neurobiólogo experto
en la conciencia o un economista. Hay tantos métodos como áreas
científicas”, remarcó.
Luego de una revisión en torno al tema, coincidió con
Paul Feyerabend, filósofo vienés que señaló
que en la historia de la ciencia “el método científico
nunca ha existido”, pues cada investigador ha obrado con absoluta
libertad haciendo cosas a su manera, y “tampoco debería
existir” porque sería una limitante de las opciones de
los investigadores y se opondría al progreso de la ciencia.
El investigador, distinguido con la Medalla al Mérito Universidad
Veracruzana en 2004, coincidió con Feyerabend en su libro Contra
el método: “La unanimidad de opinión puede ser
adecuada para una iglesia o para los débiles súbditos
de algún tirano; en cambio, la diversidad de opinión
es necesaria para el conocimiento objetivo. Cualquier método
que estimule la variedad es también el único método
compatible con la visión humanitaria”.
|
|
Cátedra
Ruy Pérez Tamayo en la UV
La Cátedra
Ruy Pérez Tamayo en la UV ha dado lugar a conferencias de
científicos prominentes, entre ellos Julieta Fierro, quien
abordó temas como arqueoastronomía y el origen del
universo; José Luis Díaz, quien habló de la
corriente de la conciencia, el cerebro y la identidad del dolor;
David Kershenobich, quien presentó una revisión de
temas médicos, entre los que destacan la hepatitis C, alcohol
e hígado y cirrosis hepática, y el propio Pérez
Tamayo, que antes de este encuentro presentó conferencias
en torno a la historia de la medicina. |
|
Las
reglas del juego
Para el científico, miembro de El Colegio Nacional, si se
acepta que el método científico no existe, ¿pueden
distinguirse algunos principios generales a todos ellos? Su respuesta
es sí. Éstos, dijo, contribuyen a redondear el perfil
de la ciencia como una actividad humana, si no específica,
sí por lo menos, característica.
La primera de ellas consiste en no decir mentiras. El científico
distinguió en principio entre la mentira y el error: “El
error es inevitable porque la perfección no forma parte de
la condición humana, y los científicos hacen todo
lo posible por reducirlo al mínimo”.
En cambio, aseguró que la mentira es perfectamente evitable
y está proscrita no sólo en la ciencia, sino en cualquier
otra forma de interacción humana, aunque aceptó que
hay campos en los que no sólo se tolera sino que se supone,
como en la poesía o en la literatura (donde se conoce como
fantasía), en la publicidad o en la propaganda, y muy especialmente
en la política.
La segunda consiste en no ocultar verdades. Respecto a ésta,
Pérez Tamayo afirmó que el científico debe
presentar todos los datos que le permitieron llegar a las conclusiones
que propone: “No se vale pasar por alto o de plano eliminar
la información que pueda restarle contundencia a sus resultados”.
Aseguró además que es fundamental que su comunicación
contenga la relación completa que permita a otros investigadores
reproducir las experiencias descritas: “Cuando se oculta parte
de los datos no se miente, pero se impide que la ciencia ejerza
sus funciones críticas sobre las nuevas proposiciones”.
De acuerdo con el investigador, esto ocurre a veces en campos muy
competidos en donde un científico que ha inventado una técnica
quiere aprovecharla al máximo antes de que sus colegas la
conozcan. “Los científicos académicos comparten
libremente la información; en cambio, ocultar datos y resultados
es la regla en los laboratorios de empresas comerciales y la base
del sistema internacional de patentes”.
La tercera regla es no apartarse de la realidad, pues la ciencia
es una actividad limitada a la naturaleza, a todo lo que constituye
la realidad, pero nada más. “Pretender incluir en la
ciencia aspectos sobrenaturales o fantásticos es ir en contra
de su espíritu”.
Sin embargo, advirtió que aunque la regla es que distinguir
la realidad de lo irreal es sencillo, en ocasiones el nuevo conocimiento
puede ser tan inesperado que se rechace como inexistente: “Un
ejemplo fue la resistencia de ciertos médicos eminentes a
aceptar la teoría microbiana de la enfermedad, propuesta
por Pasteur y Koch, a fines del siglo XIX”.
La cuarta regla del juego, cultivar la consistencia interna, implica
que las conclusiones del científico no puedan ser internamente
contradictorias: “Debe tenerse presente que algunos descubrimientos
importantes pueden contradecir ideas o conceptos previamente aceptados,
que entonces se modifican o se abandonan”.
La quinta regla consiste en no rebasar el conocimiento. Para Ruy
Pérez, una tendencia muy natural del hombre es extrapolar
la información a lo desconocido, “a proyectar lo que
ya sabemos más allá de los límites de donde
lo hemos aprendido”, lo que sólo resulta válido
como hipótesis a verificar, cambiar o rechazar si no resulta
correcta.
La sexta regla sostiene que los “hechos” también
se equivocan. El científico explicó que como toda
actividad humana, la ciencia está sujeta a errores inevitables
porque la perfección no forma parte de la condición
humana. “Los investigadores sabemos muy bien lo difícil
que resulta estar bien seguros de que las cosas son como parecen
ser o como creemos que deberían ser; podemos equivocarnos
muy fácilmente si tomamos a nuestras primeras experiencias
de un fenómeno como si fueran la realidad”.
Pérez Tamayo aseguró que los científicos han
aprendido que los fenómenos deben observarse muchas veces,
de distintas maneras, hacer toda clase de analogías, comparaciones,
experimentos, esperar las críticas y observaciones de colegas
“y aún así, podemos estar equivocados”.
Para el investigador, gracias a estas reglas del juego los científicos
han podido obtener los resultados más confiables y reproducibles
de su trabajo, los que mejor reflejan a la realidad que están
interesados en conocer.
“Hemos podido calcular y construir puentes que no se caen,
aviones que nos transportan de un lado a otro del mundo, aparatos
para analizar el interior de nuestros cuerpos sin necesidad de bisturí,
instrumentos para explorar los mundos microscópicos y telescópicos,
drogas para combatir infecciones, para controlar el dolor y curar
ciertos tipos de cáncer, cohetes para alcanzar la luna y
técnicas para descifrar el genoma humano.”
Además, aseguró que los resultados de la actividad
científica permiten plantear nuevas preguntas y desarrollar
nuevas observaciones, nuevos experimentos que aumentan la comprensión
de la naturaleza.
La estructura de la ciencia
Además de la Cátedra, Ruy Pérez Tamayo presentó
en la UV su libro más reciente intitulado La estructura de
la ciencia, una edición del Fondo de Cultura Económica
(FCE) que en 15 capítulos presenta un repaso de las principales
críticas al concepto “clásico” de la ciencia,
además de ideas y experiencias sobre algunos aspectos de
la filosofía de la ciencia.
“He escrito este libro porque todavía creo que el conocimiento
científico refleja en forma confiable, aunque también
incompleta, a veces equivocada, y otras veces acertada, siempre
mejorable, la realidad del mundo en que vivimos”, aseguró
el autor.
En la presentación, realizada en el Auditorio del Museo de
Antropología de Xalapa y moderada por la directora del mismo,
Sara Ladrón de Guevara, Pérez Tamayo se dijo “convencido
de que la ciencia ha progresado a partir de la estructura que tiene
hoy, aunque ese progreso ha sido irregular y heterogéneo”.
Para Joaquín Diez-Canedo, director de la Editorial de la
UV, “pocos libros hay tan útiles y tan bien concebidos”,
pues aseguró que no se trata de una mera enumeración
de teorías, sino del análisis de posiciones filosóficas
respecto de la ciencia, provenientes de uno de los científicos
con mayor autoridad en México.
Asdrúbal Flores, coordinador de la División de Desarrollo
Tecnológico del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología,
destacó también los méritos del autor, quien
se ha convertido en una institución en materia de filosofía
de la ciencia en el país. |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|

![]()