
| Año 8 • No. 288 • Noviembre 5 de 2007 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Semanal
|
![]()
Regiones
Becas
y oportunidades
Arte
Deportes
Contraportada
|
La
UV, sus libros y sus autores |
||
Las
siguientes notas exponen al lector algunas consideraciones en torno
a un dossier preparado por La Palabra y el Hombre, la cual cumple
50 años de vida, dedicado a José Carlos Becerra, en
específico hacia la recepción que hemos tenido sobre
su figura “mítica”, por llamarlo de algún
modo, como consecuencia de su temprana muerte a los 33 años.
El encargado de preparar este dossier es Ignacio Ruiz Pérez, de la Universidad de Texas en Arlington, quien plantea una propuesta interesante: recorrer el panorama que dibujan los textos reunidos, y con ello hacernos una idea sobre la percepción reciente de un poeta que, en su momento, fue considerado, junto con José Emilio Pacheco y Gabriel Zaid, como parte de una especie de trinidad sagrada en la lírica mexicana de hace ya casi 40 años. |
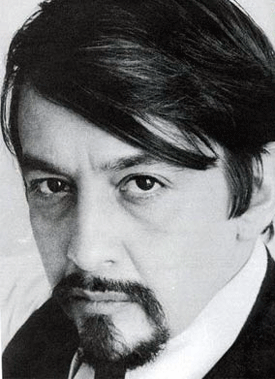 |
|
¿Qué
podemos decir de Becerra hoy, ese López Velarde contemporáneo,
en un tiempo en donde la cultura mexicana parece haber entrado de
lleno en lo que hace algunos años se denominaba posmodernidad?
¿Qué periplo ha recorrido la leyenda de un “joven
poeta moderno” entre los lectores y autores de este nuevo
milenio? ¿Todavía es válido imaginar una especie
de mundo posible en donde situemos a Becerra vivo y escribiendo
todavía versos de nueva factura? Se estrella en nuestro afecto. Nuestra piedad le aplasta el tórax. Se desnuca. Por la boca echa sangre de la angustia de todos. Le estalla el cráneo de la fuerza con que estamos pensando en él. Se desperdiga en los recuerdos. Se desfigura en nuestros homenajes. Está irreconocible. No es él. Estas
líneas fueron escritas por Zaid en 1976, y nos permiten ver
un intento lúcido por valorar, de la mano de elogios justos
–los pocos– y a contracorriente de los excedidos –los
muchos– el peso exacto de la obra de Becerra. Cuatro años
antes, en 1972, Zaid hizo una de las críticas más
honestas y valiosas que podemos leer sobre Relación de los
hechos: …Ay,
esa música que ahora escucho, esa canción Este discurso se transforma hasta adquirir un tono maduro, en pleno uso del versículo como medio de codificación de su expresión lírica, incluso dueño de un sentido irónico y con tintes oscuros Ahora,
cuando tus sistemas de flotación se han reducido a tus retratos, Hasta su ruptura formal con el uso de un verso breve, casi telegráfico, junto con una mayor exploración de recursos gráficos, en la última etapa de su obra: un gancho
de hierro Este
poema, titulado “[el ahogado]”, ¿acaso no podría
leerse como una alusión al inolvidable Flebas, introducido
por Eliot en The Waste Land, el cual representa una especie de naufragio
metafísico en el caos de la existencia? |
||
