
| Año 2 • No. 43 • octubre 29 de 2001 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Semanal
|
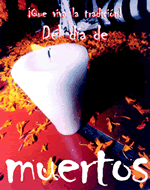 |
¡Que
viva la tradición del día de muertos! Gina Sotelo Ríos |
|
|
En ese sentido, Veracruz es una población singular, pues las fechas de "Todos Santos" se festejan de diferentes maneras, sin embargo, a pesar de las muchas diferencias también hay elementos constantes como las ofrendas, altares, cantos y danzas rituales. Por ejemplo, la celebración de Xantolo tiene lugar, invariablemente, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Las costumbres en la zona de Chicontepec, mencionan elementos como los arcos, adorno principal del altar (decorado con flores de cempasúchil que representan el portal por el que aquéllos que se nos adelantaron, pueden regresar año con año a reunirse con sus familiares). En esta remota zona de Veracruz, las familias se organizan en grupos para ir, de casa en casa, y preparar el arreglo (arco y altar) que habrá en cada una de ellas, tarea en la utilizan varas de huichin y otate. El 31 de octubre, día de los muertos chiquitos, engalanan el altar con un mantel bordado en "punto de cruz" sobre el cual colocan dulces y juguetes. El día de los muertos grandes -1 de noviembre-, se ofrenda en el desayuno chocolate o café y pan, tamales, cerveza, aguardiente, cigarros u hojas de tabaco. La ofrenda en su conjunto se coloca en el altar del ánima sola. El 2 de noviembre es el día de la bendición, cuya ofrenda consiste en chocolate, café, aguardiente, cerveza y tamales. Los colores, utilizados en la ornamentación del altar y del arco, principalmente, son el negro, morado, amarillo, anaranjado y rojo, mismos que impregnan con un halo de misterio y tradición al altar de muertos. El papel picado, con intrincados diseños geométricos, generalmente es negro y morado; el primero hace referencia, al Tlilán o lugar de la negrura y al Mictlán o sitio de los muertos (reminiscencias de la tradición y creencia prehispánica); el morado, es una influencia de la religión católica que significa luto.
Con la introducción de la nueva religión (católica), las órdenes que se establecieron durante la primera mitad del siglo tras la conquista, trajeron con ellos el miedo a la muerte, que no es otra cosa que el temor del hombre al juicio final y por lo tanto al infierno. Otro elemento acogido fue el esqueleto, la parca o flaca acompañada de una guadaña, lo que significa el preludio de nuevas catástrofes o desgracias. Los españoles hallaron ideas parecidas a las del cristianismo entre los pueblos de América, principalmente entre los mexicas, como la creencia de la inmortalidad del alma y el culto a los muertos.
En el México antiguo, nuestros antepasados dedicaban seis meses del año a honrar a sus muertos, tradición que se ha mantenido hasta nuestros días a pesar del tiempo y los cambios culturales en el mundo. Desde 1978, el Instituto de Antropología de la UV comenzó a trabajar en el rescate de nuestras tradiciones, labor por demás ardua que, entre otras acciones concretas, tuvo como fin poner a salva guarda y difundir la tradición de los altares de las diferentes zonas del estado de Veracruz. Con este antecedente, Lourdes Aquino y Lourdes Bouregard iniciaron trabajos con miras a editar un libro al que han titulado Muerte, altares y ofrendas. Compilación en torno a las celebraciones de Todos Santos, que si bien no es la única festividad típica de nuestros antepasados, sí se distingue por ser en la que más se convive y para la cual la gente se prepara durante todo el año. La idea era recopilar las opiniones de aquellas comunidades que le dan un significado especial a las ofrendas, porque la fiesta de Todos Santos no es nada más el altar, sino que hay elementos que convergen alrededor como los cantos y alabanzas, las danzas especiales, las leyendas, comida, olores, flores y papel. El estudio fue dividido en tres grandes zonas: la parte norte del estado o Huasteca, la parte centro que incluye Xalapa, Naolinco, Teocelo y Xico y la parte Sur.
La comida y bebida constituyó en la época prehispánica la principal ofrenda ritual. Éstas eran muchas y diferentes entre sí, como los tamales que son elaborados con maíz cocido (nixtamal), molido o triturado hasta formar una masa que se mezcla con caldo de pollo. Otro ofrenda que no puede fallar son las tortillas de maíz, mismas que provienen de nuestro pasado prehispánico y fueron pilar de la alimentación de nuestros antepasados (incluso hoy la tortilla es, sin duda, el alimento más importante de la dieta del pueblo mexicano). El pan de muerto llegó a México tras la conquista y su preparación fue adoptada y adaptada por nuestro pueblo. En estas fechas su forma cambia, pues los panaderos le dan figuras de canillas o huesitos. Otro de los alimentos ofrecidos a nuestros familiares que regresan del otro mundo es el mole. Exquisita pasta hecha con diferentes chiles y que antiguamente era llamado molli. Los historiadores mencionan como ingredientes el chile molido y mezclado con carnes de diversos animales, como el guajolote, el xolotlizcuintle o el pejelagarto. El
chocolate tampoco puede faltar. Esta es una bebida preparada con
cacao, que también puede ser mezclada con masa de maíz,
canela, vainilla, amaranto y miel. La bebida, que sedujo al mundo,
también deleita a nuestros muertitos y es ideal para acompañar
los tamales y el pan. Generalmente el chocolate es para conmemorar
el día que nos visitan desde el más allá, las
ánimas de los niños o "chiquitos". |
||
