
| Año 6 • No. 205 • diciembre 12 de 2005 | Xalapa • Veracruz • México |
Publicación
Semanal
|
![]()
Páginas
Centrales
Ex-libris
Gestión
Institucional
Investigación
Sergio Pitol,
Premio
Cervantes
Arte
Universitario
Halcones al Vuelo
Contraportada
| Todo
está en todas las cosas* [fragmento] Sergio Pitol |
|||
| Pasado
y presente Corría el año 1965. Llevaba dos años de vivir en Varsovia. Un día el cartero me entregó una carta procedente de Vence, una población del sur de Francia. La firmaba Witold Gombrowicz. ¿Se trataría, acaso, de una broma? Me resultaba difícil creer que fuera auténtica. La mostré a algunos amigos polacos y se quedaron estupefactos. ¡Una carta de Gombrowicz recibida por un joven mexicano residente en Varsovia! ¡Qué exceso, qué anomalía! Yo asentía y me regocijaba. «Como todo en la vida de Gombrowicz», me decía. En la carta me explicaba que alguien había puesto en sus manos la traducción al español de Las puertas del paraíso, de Jerzy Andrzejewski, y que le había parecido satisfactoria. Tanto, que me invitaba a colaborar con él en la traducción de su Diario argentino, que publicaría en Buenos Aires la editorial Sudamericana. Fue el inicio de una mejoría considerable en mis condiciones de vida. De repente comencé a recibir proposiciones de varios lugares. Mis fuentes de ingreso en México eran Joaquín Mortiz, Era, la editorial de la Universidad Veracruzana. En Barcelona, Seix Barral y Planeta; en Buenos Aires, Sudamericana. En el pasado, sólo había logrado colocar esporádicamente unas cuantas traducciones. A partir de entoKnces, con sólo tres o cuatro horas diarias pude recibir un ingreso regular que en la Polonia de aquellos días significaba un capital muy saneadito. Más que la literatura polaca, recibía solicitudes para traducir a autores ingleses e italianos. En los siguientes seis o siete años fui fundamentalmente traductor; ese oficio iniciado en Varsovia me mantuvo de manera total en Barcelona y parcial en Inglaterra. |
|||
| Evocar
esa época no me hace pensar que «vivía yo otra
vida», como por lo general se dice, sino más bien que
la persona a quien me refiero no era del todo yo mismo; se trataba,
en todo caso, de un joven mexicano que compartía conmigo el
mismo nombre y algunos hábitos y manías. Uno de los lazos evidentes que encuentro con aquel muchacho plantado en Varsovia es una desmedida afición a la lectura. La libertad de la que entonces disfrutaba apenas se advierte en lo que escribía, pero quizás le sirvió como reserva para emplear más tarde, cuando, paradójicamente, su espíritu de libertad se había agostado. Recordar su irresponsabilidad, su desfachatez, su gusto por la aventura, le produce a quien esto escribe algo parecido al mareo. Me resulta difícil escribir. Se me traba la mano sólo al recordar que hubo un tiempo en que vivir era algo cercano a ser un buen salvaje y reconocer, sin rencor, que la sociedad, las oficinas, las convenciones, terminaron por lograr su cometido. ¡Pero no del todo! Quizás mi disidencia de los usos del mundo es ahora más radical, pero se manifiesta en hosquedad y no en alegría; en convicciones. Ya no es una mera emanación de la naturaleza. Durante mi estancia en Varsovia era dueño de mi tiempo, de mi cuerpo y de mi pluma. Y si bien es cierto que en Polonia la libertad distaba de ser absoluta, también lo es que los polacos aprovechaban de la mejor manera y con una intensidad que rayaba en frenesí los espacios creados durante la desestalinización, sobre todo los artísticos. Le debo a aquel periodo el disfrute de lecturas que con toda seguridad hubieran sido diferentes de haber vivido en mi país o en alguna de las metrópolis culturales. Libre del peso de las modas, de las capillas, de cualquier urgencia de información, leer se convertía en un acto de hedonismo puro. Leía, desde luego, a los polacos, y en ese mundo todo era descubrimiento; leía lo que mis amigos me enviaban desde México: literatura mexicana e hispanoamericana. |

|
||
| Rayuela
fue una revelación. Otros libros me fueron preciosos: La lozana
andaluza, de Francisco Delicado; muchísimo Tirso de Molina;
Auto de fe, de Canetti; Las tribulaciones del estudiante Törless,
de Musil; El señor G. A. en X, de Tibor Déry; La historia
de mi mujer, de Milan Füst y, sobre todo, el amplio acervo de
la biblioteca del British Council: Shakespeare y los demás
isabelinos; el teatro de la Restauración, en especial Sheridan
y Congreve; el Tristam Shandy, de Sterne; las Memorias de una enana,
de Walter de la Mare, y, por supuesto, todo o casi todo Conrad, cuya
lectura se volvía diferente en el entorno polaco, y Henry James
y Ford Madox Ford y Firbank y tantos otros más. La pasión
por la lectura y la antipatía a cualquier manifestación
del poder definen la identidad entre quien soy y quien fui entonces. Casi al mismo tiempo que la de Gombrowicz, me llegó otra carta, de don Rafael Giménez Siles, el editor, para incitarme a escribir una autobiografía. Había invitado a una docena de escritores de mi generación y de la todavía más joven. Le interesaba, decía, saber cómo percibían el mundo los nuevos escritores y, más aún, cómo ajustaban sus circunstancias a él. |
|||
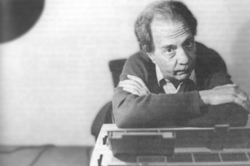 |
Una característica de las biografías fue su brevedad, acorde con el corto tramo recorrido por los autores. Comencé a escribir esa crónica con sentimientos muy encontrados, con desgana, sin placer, pero convencido de la necesidad de tener una presencia, por mínima que fuese, en mi país. A diferencia de otros autores incluidos, mi obra era reducidísima: dos pequeños libros de cuentos. Estaba convencido de que mi vida, y no sólo la literaria, se iniciaba apenas; sin embargo, seguí escribiendo ese ensayo biográfico por vanidad, o por frivolidad, o por inercia. | ||
| Terminé
en pocos días el texto solicitado. Mientras lo escribía
me acompañaba la sensación de no salir de un continuo
sin fin. La historia anterior me quedaba muy cerca, a tiro de pedrada,
y ninguna de sus líneas estaba clausurada. Podía comparar
mi pasado a ese tipo de ciclones extremadamente agresivos que azotan
con ferocidad una región determinada y, luego, durante semanas,
se desplazan por miles de kilómetros, pero sin quitar el pie
del punto donde adquirieron su mayor potencia, al que regresan una
y otra vez para descargar su cólera. Era la idea que tenía
de mi vida: la infancia, o lo que quise y pude recordar de ella, el
periodo universitario, algunos viajes, todo se presentaba en mi memoria
como una entidad única, bastante confusa. La distancia de las
cosas de México, la perspectiva que eso me permitía,
la rareza del nuevo escenario, contribuían a convertir el pasado
en un informe conglomerado de elementos. A finales de 1988, regresé definitivamente a México. Durante mi ausencia publiqué varios libros; algunos se tradujeron a otras lenguas, recibí premios, ¡todas esas cosas! Volví al país con el propósito de emplear mi tiempo y mis energías sólo en la escritura. Sentía una necesidad casi física de convivir con el lenguaje, de escuchar a toda hora el castellano, de saber que lo tenía a mi alrededor, aunque no lo oyera. La ciudad de México que encontré me resultó ajena, tenazmente complicada. Perseveré cuatro años sin lograr asimilarla, ni asimilarme a ella. Al llegar, comencé a recibir propuestas editoriales; una fue reeditar aquella autobiografía precoz, añadiéndole una segunda parte que diera fe de lo ocurrido en los veinte años posteriores. Nunca la había releído. Cuando lo hice me sentí asqueado, de mí, y, sobre todo, de mi lenguaje. No me reconocí para nada en la imagen esbozada en Varsovia de 1965. Me saltaba a la vista un tono modosito, de falsa virtud; irreconciliable con mi relación con la literatura, que ha sido visceral, excesiva y aun salvaje. Sentía emanar del texto una imploración de perdón por el hecho de escribir y publicar lo que escribía. Eran páginas de inmensa hipocresía. El quehacer del escritor aparecía como una actividad de tercera clase. En fin, no me hubiera fastidiado afirmar -porque entonces lo creía- que escribir me producía menos placer que leer, o que me resultaba una experiencia precaria y desvaída en comparación con las otras que me ofrecía la vida. Eso hubiera estado bien. Lo que encontraba aberrante era la máscara de escolar virtuoso en que me ocultaba, el elogio al medio tono, el mustio balbuceo del fariseo. En los últimos tiempos me ha ocurrido a menudo ser consciente de que tengo un pasado. No sólo por haber llegado a una edad en que la mayor parte del camino ha sido recorrida, sino también por conocer fragmentos de mi infancia que hasta hace poco me estaban vedados. Puedo distinguir las etapas anteriores con suficiente claridad, la autonomía de las partes y su relación en el conjunto, lo que entonces me era imposible. Comienzo a recordar la juventud, la mía y la de los demás, con respeto y emoción, por lo que contiene de inocencia, de ceguera, de intransigencia y de fatalidad. Eso mismo me hace concebir el futuro como una zona infinita, desconocida y promisoria. Almuerzo
en el Bellinghausen |
|||
| Bibliografía
de Sergio Pitol Tiempo cerrado, Estaciones, México, 1959 Infierno de todos, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1965 2ª. ed., Seix Barral, Barcelona, 1971 Los climas, Joaquín Mortiz, México, 1966 2ª. ed., Seix Barral, Barcelona, 1972 Sergio Pitol (Autobiografía), Empresas Editoriales, México, 1967 No hay tal lugar, Ediciones Era, México, 1967 Del encuentro nupcial, Tusquets, Barcelona, 1970 El tañido de una flauta, Era, México, 1973 2ª. ed., Anagrama, Barcelona, 1986 3ª. ed., Grijalbo, 1983 4ª. Lecturas Mexicanas, SEP, México, 1987 De Jane Austen a Virginia Wolf, SepSetenta, México, 1975 Asimetría (Antología personal), UNAM, México, 1980 Nocturno de Bujara, Siglo XXI, México,1981 2ª. ed., con el título de Vals de Mefisto, Anagrama, Barcelona, 1984 3ª. ed., Vals de Mefisto, Ediciones Era, México, 1989 Cementerio de tordos, Océano, México, 1982 Juegos florales, Siglo XXI, México, 1982 2ª. ed., Anagrama, Barcelona, 1985 3ª. ed., Ediciones Era, México, 1990 Olga Costa (monografía de arte), Gobierno de Guanajuato, Guanajuato, 1983 El desfile del amor, Anagrama, Barcelona, 1984 2ª. ed., Ediciones Era, México, 1989 Domar a la divina garza, Anagrama, Barcelona, 1988 2ª. ed., Ediciones Era, México, 1989 La casa de la tribu, FCE, México, 1989 Cuerpo presente, Ediciones Era, México, 1990 La vida conyugal, Ediciones Era, México, 1991 2ª. ed., Anagrama, Barcelona, 1991 El relato veneciano de Billie Upward, Monte Ávila, Caracas, 1992 Luis García Guerrero (monografía de arte), Gobierno de Guanajuato, Guanajuato, 1994 Juan Soriano, el perpetuo rebelde, CNCA/Ediciones Era, México, 1994 El arte de la fuga, Ediciones Era, México, 1996 Pasión por la trama, Ediciones Era, México, 1998 2ª. ed., Huerga y Fierro Editores, Madrid, 1999 Todos los cuentos, Alfaguara, México, 1998 Soñar con la realidad. Antología personal, Plaza y Janés, México, 1998 Tríptico del carnaval, Anagrama, Barcelona, 1999 El viaje, Ediciones Era, México, 2000 2ª. ed., Anagrama, Barcelona, 2001 De la realidad a la literatura, FCE España /ITESM, Madrid, 2002 Adicción a los ingleses. Vida y obra de diez novelistas, Lectorum, México, 2002 Obras reunidas I, FCE, México, 2003 Obras reunidas II, FCE, México, 2003 Obras reunidas III, FCE, México, 2004 Los mejores cuentos, Anagrama, Barcelona, 2005 El mago de Viena, Pre-Textos, Valencia, 2005 |
Una
primera presentación ante el público no se concilia
con la condición de autor maduro, ¿no es cierto? En
efecto, la mayor parte de mi obra apareció después
de esa noche en que le di la alternativa a un altísimo adolescente
hiperkinético, quien leyó con impresionante despliegue
de energía el relato «El mariscal de campo». Pero a
pesar del desconcierto me parecía vislumbrar que esa relación
equívoca entre la edad y la escritura se convertiría
con los años en algo eminentemente cómico. La marcha
hacia la vejez, y, digámoslo sin rodeos, hacia la muerte,
sigue deparándome sorpresas notables, como si todo fuera
fabulación, espectáculo en que soy actor y público
al mismo tiempo, y en que con bastante frecuencia las escenas se
caracterizan por su calidad paródica, como una ilusión
escénica risible, pero también ácida. |
||
|
La
magnanimidad de Hugo es reconocida por todos. Le debo, entre muchos
gestos de afecto, el haberme puesto en contacto con algunos amigos
suyos de la Universidad de Bristol, donde durante un año
fui lector en el Departamento de Español. Tenemos la misma
edad, y aun me parece que le llevo por delante un par de años,
lo que no me impide recordarlo como a un hermano mayor. De hecho,
él y Lucy lo fueron, ¡y de qué extraordinaria
manera!, durante mi estancia en Inglaterra. Todo
es todas las cosas |
|||
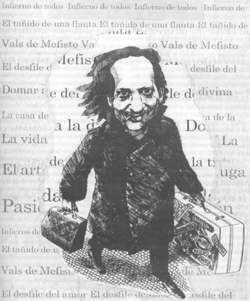 |
La primera vez, repito, vi la ciudad a ciegas, se me aparecía en fragmentos, surgía y desaparecía, me mostraba proporciones incorrectas y colores alterados. El espectáculo fue irreal y maravilloso al mismo tiempo. Con los años he rectificado esa visión, cada vez más portentosa, cada vez más irreal. De algún modo mi viaje por el mundo, mi vida entera han tenido ese mismo carácter. Con o sin lentes nunca he alcanzado sino vislumbres, aproximaciones, balbuceos en busca de sentido en la delgada zona que se extiende entre la luz y las tinieblas. Me he soñado viajero en esa fantástica nave de los locos pintada por Memling, que una vez contemplé con estupor en el Museo Naval de Gdansk. ¿Qué es uno y qué es el universo? ¿Qué es uno en el universo? Son preguntas que lo dejan a uno atónito, y a las que se está acostumbrado a responder con bromas para no hacer el ridículo. | ||
|
Uno, me aventuro, es los libros que ha leído, la pintura que
ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas.
Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores,
bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas.
Uno está conformado por tiempos, aficiones y credos diferentes.
En el momento en que escribo estas páginas puedo dividir mi
vida en una fase larga, gustosa y gregaria, y otra, la más
reciente, en que la soledad me parece un regalo de los dioses. Ir
a fiestas, comidas, tertulias, cafés, bares, restaurantes fue
durante largos años un goce cotidiano. El paso al otro extremo
se produjo de modo tan gradual que no logro aclarar los distintos
movimientos del proceso. Mis años en Praga coincidieron con
una intensidad de energía interior. Escribir se volvió
una obsesión; creo que la agobiante actividad social a la que
me veía obligado por motivos protocolarios de alguna manera
nutrió de anécdotas, episodios, gestos, frases y tics
las novelas que allí escribí. Vivo en Xalapa, una capital de provincia rodeada por paisajes de excepción. Por las mañanas salgo al campo, donde tengo una cabaña, y dedico varias horas a escribir y a oír música. De cuando en cuando hago alguna pausa para jugar en el jardín con mi perro. Regreso a la ciudad a la hora de comer y por la tarde vuelvo a escribir, a oír música, a leer, a veces a ver algún viejo filme en videocasetera. Me comunico con amigos por medio del teléfono. A partir de las seis de la tarde, salvo casos extraordinarios, no hay poder que me haga salir de casa. Le debo a Bernal Lascuráin, el arquitecto, a su imaginación, a su gusto y a su talento, el placer de habitar estas casas, construida cada una como complemento de la otra. Si tuviera que vivir en ellas un arresto domiciliario mi felicidad sería perfecta. Trabajo hasta las dos o las tres de la mañana. Este ritmo de vida que a muchos podría parecer desesperante es el único que me resulta apetecible. Aquello que de importancia nos ocurre en la vida es obra del instinto, afirma Julien Green. «Todas las sexualidades forman parte de la misma familia: el instinto. Pero en él hay algo que siempre se nos escapa, y de eso somos conscientes. Es lo que hace apasionante nuestra vida. Todo ser humano lleva un misterio que ignora.» Lo no importante, me imagino, aquello que es idéntico a lo que hace todo el mundo, lo que forma la trivia característica de una época, es una creación natural de la sociedad. Sin darnos cuenta nos acondicionamos a ella; ésa es una de sus grandes labores y la fuente de mil desdichas. Cree uno comportarse como un robot, obrar mecánicamente, marchar como un sonámbulo, ser igual al ejército de pequeños hombrecitos y al final resulta que la fuerza del instinto ha trabajado en sentido contrario. Rosita Gómez soñaba en la niñez con ser una bataclana y terminó siendo una honesta cajera de banco; nunca aprendió a bailar, ni siquiera valses. Marcelino Góngora soñó con ser un mafioso, el capo de una banda criminal, el terror del mundo, y ya antes de terminar la adolescencia era sacristán en la iglesia de su pueblo. El libro que alguien se proponía escribir, y para el que tomó durante años innumerables notas, se paralizó de pronto, dejó de ser un proyecto; algo inesperado, ajeno a la voluntad comenzó a dibujarse en el futuro. Así suceden las cosas. Vuelva usted a preguntar qué somos, a dónde vamos y una bofetada lo librará de las pocas muelas que le quedan. Y del instinto, que es un misterio, me permito saltar al tema de la tolerancia, que es obra de la voluntad. No hay virtud humana más admirable. Implica el reconocimiento a los demás: otra forma de conocerse a uno mismo. Una virtud extraordinaria, dice E. M. Forster, aunque no exaltante. No hay himnos a la tolerancia como los hay, en abundancia, al amor. Carece de poemas y esculturas que la magnifiquen, es una virtud que requiere un esfuerzo y una vigilancia constantes. No tiene prestigio popular. Si se dice de alguien que es un hombre tolerante, la mayoría supone al instante que a aquel hombre su mujer le pone cuernos y que los demás lo hacen pendejo. Hay que volver al siglo XVIII, a Voltaire, a Diderot, a los enciclopedistas, para encontrar el vigor del término. En nuestro siglo, Bajtín es uno de sus paladines: su noción de dialoguismo posibilita atender voces distintas y aun opuestas con igual atención. «Sólo dañamos a los demás cuando somos incapaces de imaginarlos», escribe Carlos Fuentes. «La democracia política y la convivencia civilizada entre los hombres exigen la tolerancia y la aceptación de valores e ideas distintos a los nuestros», dice Octavio Paz. Hay una definición del hombre civilizado hecha por Norberto Bobbio que encarna el concepto de tolerancia como acción cotidiana, un ejercicio moral en activo: «Un hombre civilizado es aquel que le permite a otro hombre ser como es, no importa que sea arrogante o despótico. Un hombre civilizado no entabla relaciones con los otros sólo para poder competir con ellos, superarlos y, finalmente, vencerlos. Le es totalmente ajeno el espíritu de competencia, rivalidad y, por consiguiente, el deseo de obtener frente al otro una victoria. Por lo mismo, en la lucha por la vida lleva siempre las de perder [...] Al hombre civilizado le gustaría vivir en un mundo donde no existieran vencedores ni vencidos, donde no se diera una lucha por la primacía, por el poder, por las riquezas y donde, por lo mismo, no existieran condiciones que permitan dividir a la gente en vencedores y en vencidos». Hay algo enorme en esas palabras. Cuando observo el deterioro de la vida mexicana pienso que sólo un ejercicio de reflexión, de crítica y de tolerancia podría ayudar a encontrar una salida a la situación. Pero concebir la tolerancia como se desprende del texto de Bobbio implica un esfuerzo titánico. Me pongo a pensar en la soberbia, la arrogancia, la corrupción de algunos conocidos y me altero, comienzo a hacer recuento de las actitudes que más me irritan de ellos, descubro la magnitud del desprecio que me inspiran, y al final debo reconocer lo mucho que me falta para poder considerarme un hombre civilizado. *Tomado de El arte de la fuga, Ediciones Era, México, 1996 pp. 14-27 |
|||
| ... . | |||
|
|
|||
